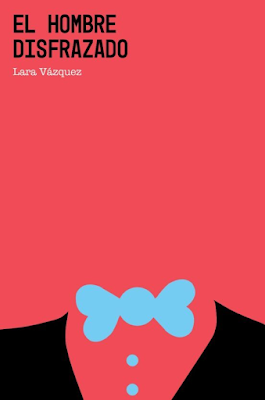Después de la magnífica experiencia de las dos ediciones de mi novela Tiza en la editorial Playa de Ákaba, ahora vuelve a salir la novela en la colección Adstrato Libros, que se podrá adquirir tanto en papel como en libro electrónico en Amazon, este es el enlace:
https://www.amazon.es/Libros-EUGENIO-ASENSIO/s?rh=n%3A599364031%2Cp_27%3AEUGENIO+ASENSIO
Si todavía no habéis leído Tiza, os animo a que leáis el primer capítulo. Al final encontraréis el booktrailer y algunas reseñas.
Tiza
Eugenio Asensio
Adstrato Libros
E
mentre ridiscendevano verso la strada, sarebbe stato difficile dire quale dei
due fosse don Chisciotte e quale Sancio.
Il Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa
—I—
a primera
imagen que se me dibuja al recordar a Héctor la sitúo en una estancia estrecha,
enmarcada en una limpieza oficial, donde venían a morir melodías desafinadas,
llamadas amplificadas y rematadas con el pitido tembloroso de un timbre lejano.
Todos
los sonidos, que previamente rebotaban por el corredor, penetraban con el
esfuerzo de una reverberación moribunda. También recuerdo que ese lugar se
difuminaba en la irrealidad de un tragaluz que proyectaba la caída oblicua del
polvo, como una fuente malsana que irrigase luz sucia. Ahí, guardado en el álbum
fotográfico de la memoria, habitará para siempre Héctor.
El
corredor quedó detrás, como las tres puertas metálicas de apertura eléctrica.
El funcionario abrió la cuarta puerta y Héctor apareció de pie, inquieto hasta
el punto de inventarse movimientos inútiles, incluso esbozos de movimientos
inconclusos. Y ahí empezó a congelarse su imagen para mí, esa imagen que hoy
mismo, sin previo aviso, se ha alzado de la memoria.
Me
dio la mano y me abrazó sin importarle que yo no correspondiese con entusiasmo
a aquel recibimiento suyo. En ese punto el funcionario nos recordó los minutos
de que disponíamos y, sin despedirse, abandonó la estancia.
Ahora,
cuando el tiempo ya ha atravesado las líneas invisibles de los días, pienso que
debiera haber sabido interpretar el abrazo de Héctor. Falsearía lo que pienso
si dijera que su abrazo era una mentira ataviada de verdad, como también me
equivocaría si apuntase que su gesto rezumaba sinceridad diáfana. Del calor de
su abrazo surgía una multitud de tentáculos con determinaciones confusas y, a
pesar de todo, convincentes.
Durante
el trayecto desde mi casa hasta la cárcel, calculé el tiempo que había
transcurrido sin ver a Héctor. Pensé que esa cuestión jamás me la hubiera
planteado, es más, que ni siquiera hubiera vuelto a pensar en él, de no ser por
los acontecimientos y la ocurrencia del muchacho al creer que, en esas
circunstancias, yo podría hacer algo por él. En las conversaciones con otros
profesores, cada vez era más extraño que saliese su nombre como ejemplo del
alumno poco modélico, cuya ausencia había aportado cierta ilusión de paz,
aunque, en realidad, nunca conseguida porque siempre hay nuevos Héctores, o
bien otros que aspiran a serlo tanto como el original. De cualquier modo, eran
pocas las paletadas que quedaban por tirar sobre su recuerdo para que nunca más
se hubiese vuelto a hablar de él. El recuento dio como resultado dos años y
cuatro meses.

Por
supuesto, ya desde la presencia inesperada de su madre en mi departamento del
instituto, me pregunté a qué habría venido si su hijo ya no era alumno nuestro.
Al no matricularse y no tener que verlo nunca más, para mí, equivalía a que su
imagen hubiese muerto, que ya no hubiese habido ningún motivo para
desenterrarla, pues ya no tenía nada que ver conmigo. El haber empezado a
olvidarlo sabía que significaba aceptar esa ramificación de la muerte, más aún,
esa forma de asesinato que la sociedad no nos reprueba para con aquellos que no
queremos volver a ver. Después, cuando la madre se marchó, seguí interrogándome
para responderme con preguntas que convergían en una: ¿por qué yo había de ir a
visitar a su hijo a la cárcel?
—Usted
lo conoce. —La madre siempre me trató con el usted que marcan las distancias
abismales—. Usted fue su tutor durante algunos años y yo sé que usted puede
darle ánimos, hablarle y escucharle.
La
madre del muchacho me informó muy escuetamente de la situación de su hijo. Me
insistió en que ya no era aquel que conocimos como centro de reuniones
disciplinarias. Se esforzó inútilmente en ello, porque yo era incapaz de
recordarlo de otro modo. Me dijo la madre que tenía novia y un buen trabajo en
expectativas. Con sus palabras, ella, a mi pesar, volvía a disculpar una vez
más a su hijo, al tiempo que las dejaba sobre la mesa para que yo las analizara
y luego ratificara que valió la pena el esfuerzo dedicado por parte del
profesorado en tragarnos los sapos pedagógicos, acciones que, como siempre,
desembocaban en una nueva oportunidad. En ese momento, la mujer entró en el
apuro que había intentado evitar: ¿cómo alabar a un hijo cuando había acabado
en la cárcel acusado de asesinato? En un ímprobo esfuerzo resolvió la situación
con una expresión contundente: «Es
inocente», que fue redoblando hasta perder en cada repetición partículas
de convencimiento.
Después
del abrazo, Héctor aceptó mi relativa indiferencia, quizá debiera decir mi
malestar. No escondí en la mirada la molestia que me ocasionaba el estar allí,
pero sobre todo el que él estuviera allí, acusado de matar a otra persona, sin
importarme que la madre me hubiese insistido en su inocencia. Ese recelo se
sumaba a cierto descontento que suele acompañarme, que quizá ya me haya agriado
el carácter y que probablemente sea el resultado de barajar diferentes
elementos en ocasiones imprecisos, que sé que se mezclan con mi innata actitud
desencantada con el mundo, especialmente, con el de la enseñanza. Sobre ese
aspecto, no sería sincero si en mi caso dijera que el alumnado ha empeorado, y
con ello descargar mis culpas, aunque tampoco quiero decir que no sea así. Sé
que las auténticas razones, que quizá algún día intente dilucidar, debo
buscarlas más en mí que en el resto de mortales. Mi profesión me aburre
soberanamente, tanto en los días festivos como en los laborables. Sé que lucho
contra mí mismo e intento cumplir con mi trabajo, lo cual me sirve para
mantener parcelas interiores que están a punto de esfumarse. Por todo ello,
volver a ver a Héctor, implicarme en su vida, representaba retomar una fatiga
que debía haberse diluido en el tiempo; sin embargo, no era así. Ahí estaba
Héctor, detrás de su silencio; un silencio sin argumento.
Las
miradas de nuestros interlocutores, por muy sugerentes que puedan ser, nos
inquietan si no van acompañadas de palabras. Héctor no hablaba, solo miraba y
sonreía. El entorno y el personaje, súbitamente, se rehicieron en blanco y
negro; súbitamente, todo aquello era una fotografía que me remontaba a una
época que los de mi generación conocimos a través del cine y de los retratos
del álbum familiar. Sin esperarlo, me vi moviéndome por un espacio con la
figura estática de Héctor, quien me clavaba sus ojos y su sonrisa. ¿Tendría que
ser yo quien iniciara la primera conversación con mi exalumno en la cárcel?
Esperaba que él aportase algún comentario intranscendente sobre cualquier tema previo
a encarar el cuerpo de una conversación. Ni que decir tiene el grado de
inoportunidad que representa citar la enfermedad delante del moribundo, así
pues, ¿cómo iniciar aquella conversación sin querer tocar el tema que nos
justificaba allí, y sin ver en la actitud de Héctor la voluntad para empezar a
hablar? Además, ahora Héctor ya no era el adolescente que se saltaba las clases
o que enviabas castigado a la sala de profesores. Este era para mí alguien que
me recordaba a un muchacho al que intenté enseñar algo en un instituto. Por
otro lado, su perfil aristado, su barbilla prominente y esa mirada que no acaba
nunca de despertar me llamaron la atención tanto como cuando, tiempo atrás, lo
descubrí sentado en una de mis clases. Y en el esfuerzo por recuperar a toda
velocidad la información que creía haber olvidado del muchacho, algo indefinido
se despertó en mí para ratificar algunas de las observaciones de la madre;
entonces, ese algo en mí le dio la razón.
Me
invitó a sentarme y acepté. Ahora estábamos de nuevo muy cerca, separados por
una mesa que seguro nos recordó a las de los departamentos del instituto. De
nuevo se prolongó el silencio sin que lo evitáramos.
—Gracias,
profe —vino de algún lugar lejano.
Dejé
que continuase, pero no había nada más en su improvisado guion. Comprendí que
sus palabras, aunque lacónicas, eran sinceras, quizá por ello no me sorprendió
cuando vi que mi propia mano alcanzaba la nuca del muchacho y se detenía para
corresponder entre el abrazo y la colleja; aunque mucho más me sorprendió
descubrir el ardor de cierta emoción merodeando la frontera de mis párpados.
—Tú
dirás, Héctor.
* * *
Con
esas palabras he decidido empezar la historia de Héctor Almansa; quizá más que
su historia sea la mía, y en verdad me cueste admitirlo porque no he sido yo
quien ha elegido los sucesos, sino que ha sido ese cúmulo de circunstancias y
factores intangibles que señalan todos los pasos que daremos a lo largo de
nuestra existencia. Por ello, no podría argüir con precisión por qué he acabado
escribiéndola. Es bien cierto que el presente nos reserva apariciones que no le
corresponden, incluso en ocasiones, no sé por qué inercia, o no sé por qué condescendencia
con lo pasado, observamos que rezuman hacia el presente algunas imágenes que
mejor si ya se hubieran borrado. Tal vez, la forma de que los días de otros
tiempos acaben entre lo más polvoriento de la memoria sea encararlos como parte
de un tiempo mal cicatrizado. Posiblemente por ello he creído en el absurdo de
cauterizar rincones de mis días, como lo haría el desahuciado con el primer
embaucador que le prometiera sanar su enfermedad. De cualquier modo, esa
historia, que quizá no sea ni siquiera una historia, creo que ha encontrado
aquí su propio sendero.
En
ningún momento citaré mi nombre. No tengo nada que esconder, ni miedo a decir
quién soy, pero tampoco nada que aportar con su presencia; no diré mi nombre
porque no añadiría nada a esta narración ni a los sucesos que tal vez alguien
se esté esforzando en olvidar. Digamos que mi nombre nadie lo debería recordar.
Si el protagonista soy yo, seré un protagonista anónimo, y anónimo también si
solamente me corresponde ser el autor de la narración.
Por
justicia, quiero remarcar que Héctor Almansa tampoco es el nombre de ese alumno
con el que coincidí algunos años en la misma aula. Sobre su verdadero nombre,
han conseguido los estratos del tiempo mucha más opacidad de la que yo me
hubiera propuesto en el esfuerzo de olvidarlo.
Queda
por concretar a quién se dirige el relato; aunque quizá todo se resuma
admitiendo que las vivencias narradas no se dirijan a nadie. No hay, en las
esperanzas puestas sobre este texto, más luz que la que pueda entrar en un cajón
cerrado donde se requemen las hojas que voy a ir escribiendo. Nadie tiene por
qué conocer nada de lo que aquí irá tomando forma, pues no hay nadie que
pudiera ayudar a corregir eso que el azar ya ha trazado y pensamos que se debe
a nuestro esfuerzo o a nuestras imprudencias; así pues, afirmo que este
intento, que no es más que esfuerzo absurdo, ya ha empezado a morir en cada
línea, a arrepentirse de haberse empezado a perfilar.
Después
de tanta dubitación en lo apuntado, a nadie le debe extrañar que yo siga
inquiriéndome por qué decidí escribir sobre Héctor, como tampoco sorprenderse
porque solo encuentre respuestas múltiples e imprecisas, como: porque la falta
de experiencias reales me lleve a repetir las vividas; porque al recrear lo
sucedido todo puede adquirir un sentido más completo; porque la realidad es
caótica y requiere ciertos reajustes para que las piezas encajen y en su
socorro acude la escritura.
Había
ido a visitar a Héctor por petición de su madre, y porque algo se despierta en
alguna sinuosidad interior y, sin saber cómo, atraviesa la coraza y las
defensas que exponemos a la vista de los demás.
—Lo
único que puedo decir es lo que ya he ido diciendo a todo el mundo: a la
policía, a mi madre, al abogado, al juez… Lo juro, profe.
Héctor
empezó a aportar su parte en la conversación con omisiones implícitas, como si
fuéramos viejos amigos que hablan más por lo que callan que por lo que dicen.
—¿De
qué quieres hablar?
—No
sé, profe.
—¿Prefieres
que hable yo?
—Creo
que sí.
—¿Cómo
pasas el tiempo?
—Leo.
Eso sí, leo todo lo que puedo.
—¿Lees?
—Te
lo juro, profe. En el tiempo que
llevo aquí he leído más que en toda mi vida.
—Lo
creo.
—Sí,
yo también estoy sorprendido.
Dejó
que se escapara un silencio y después prosiguió:
—Ahora,
por ejemplo, con la música, no solo la escucho, es que me estudio el disco.
Quiero saber qué instrumentos suenan. Me pregunto cómo se puede juntar tanta
variedad de posibilidades sonoras sin que el resultado sea un estropicio y, por
el contrario, se consiga algo excepcional.
—Parece
que sí, que has cambiado, que eres capaz de ahondar en lo que te interesa —dije
con relativo convencimiento, y con la sospecha de que se esforzaba en la
utilización de algunas expresiones nada habituales en su registro, como «variedad
de posibilidades sonoras» o «algo excepcional».
—Y
lo mismo me pasa cuando leo.
—¿Ya
has descubierto la lectura?
—En
el instituto me gustaba leer las obras de teatro que tú traías, cuando tú
podías ser uno de los personajes, cuando le dabas la entonación, o sea, que lo
podías vivir.
—Me
lo dices un poco tarde.
—Lo
que me aburría era aquello del cuaderno, de la ortografía y de los acentos.
Aquello rayaba, profe.
—Mejor
nos hubiera ido si tú hubieses colaborado.
—Ya
no lo puedo negar.
Tras
unos segundos de silencio, Héctor añadió:
—¿Quieres
saber cómo paso los días? Desde aquí me parece que los días pasan fuera, en la
calle. Aquí dentro el tiempo huele como la ropa de las viejas, huele…
—A
alcanfor —dije yo.
—Eso
es: a alcanfor. Aquí todo está pautado. Aquí sobre todo pienso.
—¿En
qué?
—Pienso
mucho en mi novia.
—¿La
conozco?
—Claro.
¿No te acuerdas de Olga?
—Me
vienen a la mente varias Olgas.
—Aquí
la llevo siempre.
Y
echó mano a un bolsillo trasero de sus pantalones, de donde extrajo una
fotografía. Aparecían Olga y Héctor apoyados sobre una motocicleta. Él pasaba
el brazo por los hombros de la muchacha, y se adivinaba que ella correspondía
pasando su brazo por la cintura de él. La nota discordante de aquella estampa
la aportaba el casco de Héctor, que descansaba sobre su cabeza casi en un
ejercicio de malabarismo, como si de una pesada boina se tratase. Más allá, en
la mirada de los personajes que componían la fotografía, se podía interpretar
algo bien diferente. Olga apuntaba con sus ojos hacia la cámara con un atisbo
de desconfianza, tal vez sabiendo que la fotografía es un documento que impide
el paso atrás. En sus ojos se leía la expresión de quien hubiese sido
traicionada y acabase de comprender en ese instante en qué consistía la
traición. Héctor, sin embargo, daba con su actitud un paso adelante, como si
para él la fotografía fuese la prueba eterna de haber alcanzado una meta:
tenerla aprisionada, desde aquel instante del disparo, para la eternidad del
papel condenado a arrugarse en el bolsillo de unos vaqueros. Ese segundo del
disparo se iba a multiplicar en infinitos segundos y en infinitos lugares donde
Héctor mostraría su captura.
—¿No
te acuerdas de ella?
—Por
supuesto. Está en bachillerato.
—Exactamente.
Ella no iba al grupo de los adaptados.
—Tú
también podías haber ido a su clase.
—Ya,
pero a mí, como que no…
Inopinadamente,
aquella conversación, a pesar de tanto tiempo sin vernos, se me hizo demasiado
próxima. Nuestras palabras me incitaban a avivar el tono. La mirada expectante
de Héctor me inducía a explayarme sobre mis opiniones, pero era precisamente lo
que había decidido no hacer, no implicarme en un asunto que por mi propia
supervivencia consideraba zanjado.
—Pienso
mucho en ella. Debo pensar en ella a la fuerza. Pensaría en ella aunque no
fuera mi novia, y si no existiera…, no sé qué haría si no existiera. Imagínate,
entre tanto tío, como no pienses en tu novia…
Aunque
Héctor jamás había sido el hablante chabacano que se esfuerza por seguir el
registro más marginal, sí que le había gustado coquetear con el argot
acostumbrado de otros compañeros, sobre todo, relamerse en expresiones de
última hornada; con todo, rápidamente observé (entre los cambios que anunció su
madre y de los que yo me percataba) una pronunciación más clara si cabe y una
concentración en silencio para encontrar la palabra que a él le parecía la más
precisa en cada situación. Era como si hubiese afinado el estilo que en algunos
momentos ya apuntaba.
Siempre
había pensado que Héctor tendría suerte. No me refiero a esa suerte de los que
están preparados y que despiertan la envidia en los demás. Me refiero a la
suerte de verdad, a la que nada tiene que ver con el esfuerzo ni con una
formación. No me había sido difícil imaginármelo de adulto ocupando un puesto
laboral bien remunerado. Pensaba que su estrella lo elevaría a alcanzar altas
cotas; en altas quiero decir reconocidas en la sociedad, y más exactamente, en
la de consumo. De él hubiese destacado la forma de saberse vender, de saber
representar a sus compañeros de clase sin saber esta que estaba siendo
representada. Estaba seguro de que su verbosidad le abriría más de una puerta.
Su hablar, en ocasiones parsimonioso, aunque no aportase nada significativo,
había logrado superar algunas reticencias en aquellos profesores que no lo
conocían, e incluso en los que creíamos conocerlo. No me hubiese extrañado encontrármelo
en un comercio vendiendo televisores a comisión, o bien ordenadores o
lavadoras, y al poco verlo pasear con un coche deportivo porque las
circunstancias habían cambiado, por lo que ahora se dedicaría a otros
menesteres cuya actividad no se ajustaría a ningún oficio, pero que se
englobaría en eso que en las películas suelen llamar negocios.
—¿Con
quién te relacionas aquí?
—Con
los mejores de la clase. Con los mejores de la clase de aquí. Te lo juro.
Volvió
otra vez el silencio, y sin quererlo, empecé a pensar en la posibilidad de
marcharme. Ya había hablado con Héctor. ¿Qué más podía añadir a lo que eran
atribuciones de la justicia? Me encontraba como en aquellas inesperadas visitas
de padres en las que te piden ciertos datos de los hijos, que, como profesor,
no puedes tener, y que sería más propio que fuera yo quien los demandase a los
padres. Por un momento sospeché que lo que él quería era mostrarse, mostrar su
faceta de hombre acerado que, como tal, puede estar en la cárcel, equivaliendo
ello a una categoría solo para algunos escogidos. No obstante, la misma
crueldad de mi pensamiento me hizo rectificarme. Pensé, huyendo de Héctor y de
mis propios juicios, que si apareciera en ese momento el funcionario para
avisarnos de que ya había transcurrido todo el tiempo, todavía sería capaz de
bajar hasta el puerto, pedir un arroz en la terraza de algún restaurante y
después elucubrar sobre los veleros amarrados. Era mi sábado, un día de fiesta
y con mucho sol, además de que era el último sábado del verano.
Me
dije que yo también necesitaba abismarme y, casi al mismo tiempo, me repetí lo
que en los últimos años suelo decirme: ¿por qué cada vez necesito más tiempo
para reflexionar? ¿Me aleja de la realidad? ¿Y qué si me alejo? ¿Acaso es señal
de que ya tengo cuarenta y un años? Héctor volvió a hablar, aunque no atendí a
las primeras palabras que pronunció porque yo todavía estaba saliendo de mi
ensimismamiento. De cualquier modo, asentí con la cabeza.
—¿Crees
que puedo hacer algo por ti? —dije traicionándome. Héctor me miró callado, quizá
adivinando que yo acababa de decir precisamente lo contrario de lo que pensaba.
—No
quiero nada en particular, solo conversar.
Y
volvió a golpearme con el silencio, como diciéndome: «No te necesito para nada,
fracaso de profesor engreído. Solo quiero tu tiempo, que calles o hables cuando
a mí se me antoje tenerte aquí delante».
A
cada silencio, Héctor parecía concentrarse en cierto movimiento interior, como
si sus emociones se desplazasen en una órbita que él todavía no dominase y lo
zarandearan, y por eso, en la mirada me lanzaba un eseoese que él no era capaz de verbalizar.
—¿Qué
lees?
—Novela
histórica.
Creí
que su respuesta iba a ser peor, yo daba fe del nulo entusiasmo que Héctor
había manifestado jamás ni hacia la novela ni hacia la historia, por lo que su
respuesta no acabé de creérmela. Su réplica estaba sin duda planificada,
escuchada y aprendida para una ocasión como aquella.
—Y
concretamente, ¿te centras en algún período de la historia?
—No.
De momento, no. Quizá cuando salga de aquí me centraré en Alejandro Magno. Sí,
creo que en Alejandro Magno. Y no me mires así.
Por
lo menos, fuera verdad o mentira, se ahorró el temido comentario sobre lo
grandioso del personaje y la extensión de sus dominios. Aunque, por otro lado,
esa falta de puntualización me llevó a pensar que seguía sin saber quién era
Alejandro Magno. De cualquier modo, Héctor dijo «quizá cuando salga de aquí…», lo cual, tal vez sin saberlo él,
aportaba la nota dramática del enfermo desahuciado, tendido en una cama de
hospital.
—Me
gustaría leer un libro que tú me recomendases, y después comentarlo juntos. La
biblioteca de este establecimiento es envidiable.
Dijo
«establecimiento» y «envidiable», sin aclarar para quemarla o algo
parecido, con sobreactuación incluida. Puestos a actuar, volví a traicionarme
comprometiéndome.
—O
sea, que quieres que organicemos algo así como un club de lectura: nuestro club
de lectura restringido para nosotros dos. Bien, Héctor. Estupendo —dije ya
instalado en la mentira.
—¿Con
qué libro quieres que empecemos?
—¿Con
qué libro? A mí la novela histórica no me gusta —aclaré—, ni tampoco los libros
donde pululan elfos, vampiros o duendecillos.
—Bueno,
pues tú decides.
Estaba
convencido de que sería imposible coincidir en alguna lectura si yo le proponía
algún libro que a mí me interesase; además de que cada vez me es más difícil
encontrar alguno que cumpla con ese mínimo de satisfacción. Por lo tanto, la
solución pasaba por que yo cediera a sus gustos, en el supuesto de que él los
tuviera definidos, de lo contrario, como ya estaba involucrado, estas visitas
se convertirían en interminables lecciones particulares con el alumno más
díscolo de la clase; los dos nos íbamos a aburrir muchísimo.
También
pensé que si el vigilante hubiera llegado a tiempo ahora no tendría deberes
para casa. Irremisiblemente, ya existía eso de para el próximo día…; y
lo peor de todo era que el alumno estaba poniéndole deberes al profesor.
—¿Por
cuál empezamos, profe?
—Creo
que antes no me he explicado bien. Cuando he dicho que no me gusta la novela
histórica, quería decir que no es el tipo de literatura que más me atraiga.
—Si
tú prefieres otro tipo…
—Ya
que tienes interés por Alejandro Magno, buscaré algo sobre él y te lo haré
llegar.
—No
me gustaría que te obligaras…, que por mí tanto da.
Si
a él le era indiferente, puedo asegurar que para mí, no. Prefería, ya de
perdidos, realizar el esfuerzo y empaparme un infumable libro de quinientas
páginas con promesas de continuación, a tener que convencer a quien no quiere
ser convencido, sobre los diferentes estilos que se recogen en la literatura
narrativa contemporánea.
Hacía
algunos minutos que por la rendija de la puerta o tal vez por los mismos poros
de las paredes, se estaba filtrando cierto olor rancio que no era otro que el
que procedía de la cocina. El olor me trasladaba a un lugar de bruma espesa y
de pucheros. Alguien abriría una gran olla para remover un caldo amarillo que
poco después sería vertido en un plato hondo para Héctor. En esos momentos tuve
que convencerme de que esa cocina y la cocina donde pensaba que podría
prepararse ese arroz deseado por mí, en nada se parecían, que a mí me esperaba
algo delicioso, una promesa que empezaba a ser satisfecha antes de ser
realidad. La imagen de Héctor sentado ante el plato humeante que desprendería
aquel olor, abrió resquicios de sensibilidad que todavía guardo para momentos
como estos. Recuerdo que, de visita en algún hospital, ha sido a la hora de la
comida cuando he descubierto mi mayor compasión hacia el enfermo.
Algo
de enfermo había en Héctor, como algo de hospital en la cárcel. Consciente de
ello, aspiré con intensidad el aire rancio que ya invadía toda la estancia, en
un intento por compartir algo de la pena con la que vive el preso.
El
funcionario llegó tarde, pero llegó.
Algunas reseñas sobre Tiza y el booktrailer.
(pág. 12)
Revista CESF n.2 (1).pdf
(Pág. 31)
Booktrailer